En los análisis y discusiones acerca del comportamiento de la dimensión militar en la Argentina de las últimas décadas, se trasluce permanentemente una cierta dosis de frustración e impotencia frente a un percibido "abandono" de dicha dimensión de la seguridad por parte del Estado. La búsqueda de soluciones o mecanismos creativos para ajustar fines y medios consume ingentes energías sin arrojar hasta el momento resultados positivos.
En el esquema de reflexión que hemos desarrollado en estas páginas, la asunción de los cambios irreversibles producidos en la situación argentina impone preguntarse no tanto en formas de ajuste mejores frente a una realidad inmodificable, sino en la estrategia misma. De allí que surja como hipótesis de este trabajo que la estrategia de defensa actual presenta una debilidad de fines que inutiliza los escasos medios.
Algunos elementos nos podrán ayudar a constatar esta hipótesis:
- Si la estrategia militar debe derivar de la estrategia general de seguridad de una nación, cabe observar en primer lugar cuál es actualmente dicha estrategia para las diferentes dimensiones de la seguridad.
- Dentro de ello, analizar qué sucede específicamente con la dimensión militar: cuál ha sido la política de seguridad estratégica y defensa en las últimas décadas, y cómo se inserta en la problemática argentina: básicamente cuáles han sido los fines perseguidos, y la relación con los medios a disposición.
El Estado y la sociedad en la Argentina de hoy
La globalización llegó como un viento arrasador a las costas argentinas al igual que al resto del mundo. El fenómeno anterior más significativo -la democratización- había tenido efectos menos imponentes y más beneficiosos para la vida cotidiana de los habitantes de la nación. Hasta que se sintieron con extrema dureza algunos de los efectos de esa globalización, combinados con los de la corrupción y las malas administraciones de recursos, el país guardaba en su imaginario la esperanza de recuperar los deseos de grandeza económica que había perdido en la historia.28
Al tiempo que el régimen democrático se consolidaba, el proceso de globalización, la necesidad de reinsertar al país en la escena internacional y la insustentabilidad de un gasto dispendioso por parte del Estado trajeron consigo la implementación de un proceso de racionalización, inspirados mayormente en las concepciones económicas predominantes -el neoliberalismo-, focalizado en la reforma y modernización del Estado.
Este Estado (que en la historia nacional representó el motor del desarrollo mediante la incorporación social, el fomento del trabajo y la industrialización), pasó a retirarse así de la escena social y económica, al compás de la crisis fiscal y el alto endeudamiento externo. La gestión de la vida económica queda en manos de un mercado impersonal; dadas las vulnerabilidades de una economía sin mercado de capitales ni desarrollo industrial fuerte , el acceso a un mejor nivel de vida no sólo se dificulta, sino que gran parte de la población experimenta dificultades para mantener sus fuentes actuales de subsistencia. Los datos arrojados en los últimos tiempos eximen a estas afirmaciones de toda consideración ideológica: en los últimos 10 años, las condiciones de pobreza e inequidad han aumentado significativamente en la Argentina, arrojando a una parte de la población fuera del sistema económico y social. 29 A pesar de haber tenido tasas de crecimiento aceptables durante ese período, dicho crecimiento se concentró en algunos sectores de la población y no se tradujo en una mejora de la calidad de vida del conjunto de la población. La inequidad en la distribución del ingreso demuestra esta afirmación: los deciles más altos de la población acumulan el mayor porcentaje del ingreso.30
En el plano político, las dificultades para percibir los efectos positivos de la democracia en la vida cotidiana han generado un creciente descrédito hacia la política -y los políticos- como la capacidad para modificar la realidad. En este sentido, el retiro del Estado tuvo su correlato en la supremacía de la economía por sobre la política.
La crisis del año 2001 desnudó la vulnerabilidad del país y atrajo a la primera plana la dimensión económica de la seguridad. Sin embargo, y aún en este plano, son ostensibles las discusiones acerca de la presencia o ausencia (según sean los disertantes) de una estrategia guía para dicha dimensión, al tiempo que la sociedad presencia en su propia vida las consecuencias de la ingobernabilidad de los mercados. El desborde de la dimensión económica resulta fatal en la celeridad del nuevo sistema global, en el cual gracias a los avances tecnológicos las decisiones gubernamentales parecen estar siempre un paso detrás de aquellas tomadas en diversas latitudes en tiempo real.
Los sucesivos ajustes del Estado alejan, en el imaginario social, el ideal de la comunidad. Las dificultades para concretar valores centrales para una sociedad democrática (como el deseo de vivir en paz, el fortalecimiento de las instituciones, y la aspiración de que se concreten la justicia, la equidad y la solidaridad social), arriesgan las perspectivas de la gobernabilidad.31 La Argentina, democracia joven que sirvió de ejemplo a la región, pero débilmente consolidada y económicamente imposibilitada de brindar beneficios a la población en forma inmediata, enfrenta serios desafíos a la gobernabilidad interna. En la medida en que la concreción de los valores democráticos parece detenida en el punto del ejercicio de las libertades políticas, ello puede no resultar demasiado atractivo para quienes se plantean, día a día, su misma supervivencia.32 ¿Se transitará desde allí la distancia que reste hasta el recurso a la violencia? Con las tendencias actuales, sí puede afirmarse que los conflictos sociales representan uno de los mayores desafíos a la gobernabilidad argentina de hoy.
Los reclamos de la ciudadanía se focalizan en tres dimensiones de su seguridad: la económica, la política, y la social. Ello se corresponde con la percepción de que, justamente, son las realidades más acuciantes de la vida cotidiana aquí y ahora, pues representan la seguridad en su espíritu más primario de supervivencia: un trabajo que genere ingresos para sostener gastos, una democracia igualitaria y libre de corrupción, la libertad de disponer de la propia vida y bienes sin temer que ello le sea arrebatado, el sostenimiento de un sistema educativo que proporcione oportunidades y esperanzas por igual, o el acceso a un mínimo servicio de salud. Tanto para la opinión pública como para quienes deben tomar decisiones en un ambiente crítico, las dimensiones militar y ambiental de la seguridad representan desafíos para el futuro, pero no para un hoy que se percibe sin mañana.
Dada la nula conflictividad que aparentemente hoy enfrenta en términos militares la Argentina, o dada la posesión de abundantes recursos naturales, estas dimensiones no constituyen en la actualidad una prioridad para la opinión pública ni para la acción del Estado. De ellas dos, la dimensión militar aparece aún más relegada en el orden de prioridades: en ello influyen también la historia y el desconocimiento.
Sin embargo, ello se plantea aún en el ámbito de las percepciones de lo que pueden llegar a asumir un gobierno y la población de caer definitivamente en un quiebre formal del Estado. Es necesario entonces asumir que dada la crítica situación de las arcas estatales no se asignarán, en los próximos años, mayores recursos a esa función. Más aún, el aumento de gastos militares no sería aprobado por los organismos internacionales de crédito que hoy sostienen financieramente a la Argentina.
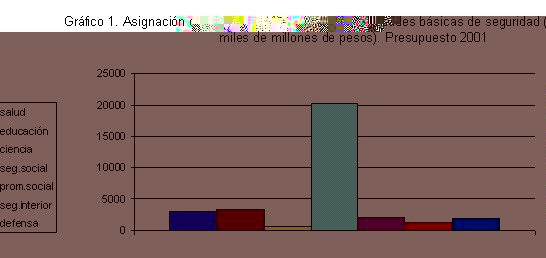
La crítica situación actual recuerda otros momentos históricos de la vida nacional, aunque la gravedad del presente parece inédita. El constante debate acerca de la necesidad de las dadas en llamar "políticas de estado" desnuda el hecho de que, en realidad, la Argentina del presente histórico carece de una estrategia que la conduzca en el tiempo a niveles respetables de seguridad humana. La ausencia de una estrategia general de seguridad conduce a decisiones dependientes de las circunstancias. Ello lleva implícito el peligro de que las diferentes dimensiones de la seguridad sean abordadas sin el marco de una estrategia, con decisiones tomadas al calor de las corrientes de opinión pública o -peor aún- de la desesperación. Recordando el inicio de este trabajo acerca de la utilidad de los bienes y su característica de ser respuesta a una necesidad, cabe preguntarse cuánto tiempo transcurrirá antes de que comience a cuestionarse aún la actual distribución de recursos estatales, argumentando la ausencia de la necesidad de contar con fuerzas militares.
En este sentido, y por dura que parezca esta última pregunta, es necesario comenzar a encontrar algunas respuestas que apunten al futuro y reconstruyan la utilidad del bien. Para ello, vale comenzar a responder con qué se cuenta actualmente, y por qué -de no mediar una renovación de los fines- podría llegar a cuestionarse la disponibilidad de los medios.
La dimensión militar/estratégica de la seguridad: fines y medios de la actual política de defensa
El 14 de junio de 1982 marcó un hito que, en ese momento, fue difícil de percibir como uno de aquellos que produjeron giros fundamentales en la vida de la nación. A través del prisma de Malvinas, se sucedieron en el campo de las relaciones cívico-militares y la política de defensa diversas reformas que caracterizaron la transición argentina como sustancialmente diferente a otras de América Latina. Unido a los cambios en el sistema internacional, y al posterior proceso de reforma del Estado, permite comprender el derrotero de la política de seguridad y defensa argentina en la última década, y el papel de las fuerzas militares en el sistema.
No nos detendremos aquí en la descripción del proceso vivido, que ha sido ya objeto de muchos otros trabajos producidos tanto por analistas militares como civiles. Sí importa a los fines de este trabajo plantear los grandes trazos de nuestra política en este campo, los fines de la estrategia actual de defensa, y la actualidad de los medios disponibles.
Los grandes ejes de la política de seguridad estratégica argentina en la última década han sido:
- La reinserción del país en el sistema internacional:33 principalmente, a través del cambio en la relación históricamente competitiva con los Estados Unidos, la participación en las misiones encaradas por las Naciones Unidas, un papel activo en la seguridad hemisférica a través de la OEA y otras instancias multilaterales como Grupo Río o grupo de garantes en el conflicto Perú-Ecuador, la adhesión a los principales tratados en materia de desarme y desarrollo de tecnologías bélicas de destrucción masiva, y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto Malvinas (política de entendimiento con Gran Bretaña incluída).
- La cooperación y el incremento de la confianza en el marco subregional: básicamente, mediante una atención preferente hacia la superación de divergencias con Brasil y Chile que se ha traducido en la implementación de medidas de confianza mutua, la firma de memorandums de entendimiento con ambas naciones, y la declaración de la subregión como zona de paz.
Junto con estas definiciones políticas, la seguridad estratégica ha buscado conceptos que sustenten la opción elegida de favorecer la paz y la integración vecinal como forma de evitar conflictos. Ello ha sido tanto el resultado de una vocación hacia la paz luego de la experiencia de la guerra, como del reconocimiento de que el interés nacional debe mirarse en clave del desarrollo económico y social y que las posibilidades económicas argentinas requieren un entendimiento con los vecinos que complemente capacidades propias. También, de la lectura acerca de la naturaleza de los conflictos actuales y futuros. Así, en los últimos años se han debatido y asumido conceptos tales como los de seguridad defensiva y cooperativa,34 que hacen hincapié en la prevención de conflictos y en la decisión de que el diseño del instrumento militar no resulte una amenaza para otros estados, sino mas bien un instrumento de disuasión destinado exclusivamente a la defensa argentina de fronteras para adentro.
En el campo conceptual y de definiciones políticas, la Argentina ha optado entonces por establecer que no cuenta entre sus fines sostener políticas expansionistas o resolver conflictos por medio del uso de la fuerza. Comenzando por la sanción de una ley de defensa nacional,35 y continuando con la Directiva de Planeamiento Estratégico 1116/96 y la Ley de Reestructuración (1998), el marco legal establece claramente una concepción estratégica de carácter defensivo.
El camino histórico para llegar a estas concepciones ha sufrido diversas alternativas. En el plano de la defensa, los conceptos muestran un país avanzado con respecto a otros de la subregión, gracias principalmente a los cambios en las relaciones entre civiles y militares que permitieron una transformación más profunda. Lo referido a la aplicación práctica de dichos conceptos es más difícil de discernir, a menos que se acepte que dichos conceptos suponen la renuncia a la posesión de un instrumento militar, lo cual de hecho no proponen. También aquí la consideración sumaria de las relaciones cívico-militares pueden ayudar a comprender cómo se llega a la actualidad de la defensa argentina.
La Guerra de Malvinas fue el primer conflicto armado al que se enfrentó la institución militar argentina desde su reorganización como tal a principios del siglo XX. Los hechos y los resultados de la Guerra produjeron un abrupto corte en la historia de las fuerzas armadas, dada la experiencia sufrida y las enseñanzas recibidas, principalmente en el terreno de la aptitud militar conjunta. Sin embargo, si bien afectó a todas las fuerzas, fue más pronunciado en el caso del Ejército.
No sólo la organización militar recibió el impacto. Las consecuencias de la derrota arrastraron consigo al Gobierno militar, y al año siguiente la convocatoria a elecciones dio origen a un período de gobiernos democráticos. Las experiencias de la intervención militar en la vida política, y de la Guerra de Malvinas, donde las Fuerzas Armadas mostraron sus deficiencias profesionales en el ámbito en que éstas pueden evaluarse -la guerra-, produjeron un replanteamiento de las misiones y funciones de los militares en la defensa nacional. Al final del camino de una larga serie de intervenciones militares en la vida política, la Argentina se hallaba inmersa en la peor crisis de las relaciones cívico-militares de su historia.
Los veinte años transcurridos desde entonces son la expresión de los vaivenes propios de la construcción de la democracia. Y si en estos años se ha planteado desde diversos sectores un hecho cierto como es la ausencia de una política de defensa clara y precisa, no menos cierto es que difícilmente hubiesen podido darse las condiciones para responder -en medio de las luchas políticas y confusión propias de una transición-, una pregunta también clara y precisa: ¿cuál es el objetivo de poseer este bien?
Aunque por el camino correcto en materia conceptual, en la práctica la estrategia argentina de defensa no ha podido en medio de esta transición encontrar nuevos parámetros de ubicación en la estrategia general de seguridad nacional. Por el contrario, se ha debatido intentando conservar un bien por el bien mismo, con fines difusos y sin disponibilidad de medios. La amplitud de los fines declarados no encuentra su correlato en la formulación de una apreciación estratégica que explique al país por qué es necesario contar con un instrumento militar, y cómo se lo va a rediseñar para que cumpla su función. Cabe en ello resaltar la asunción de esta problemática que se plasmó en la sanción de la Ley de Reestructuración.
Puede así resultar que la mirada enfoque más hacia la historia que hacia el futuro. Una definición de misiones por la negativa antes que por la claridad de fines ha convertido la asignación presupuestaria a la defensa por parte del Estado en algo -irónicamente- indefendible en el actual contexto argentino (por ejemplo, que las fuerzas militares no se poseen para misiones de seguridad interior, que la defensa es contra agresiones de origen externo que no existirían porque nuestro país no enfrenta amenazas, que los militares deben ser enviados a misiones de paz para que no causen problemas internos o para que no haya conflictos en lejanas partes del mundo; que se unan con fuerzas de seguridad para que se gaste menos dinero, etc.).
En este contexto, poco puede discutirse acerca de los riesgos a la seguridad estratégica en el mediano y largo plazo. Y ello, también con el corsé de los extremos del pensamiento: o una separación tajante respecto de todo lo que implique la posibilidad de actuación hacia adentro de las fronteras sea cual fuere la amenaza, o en el otro extremo las propuestas de militarización de los conflictos sociales. En el medio de estas disputas, yace la misión militar en una sociedad democrática: ser el instrumento de mayor violencia del que dispone el Estado, para garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos, en la forma y circunstancia que los representantes electos decidan. Y sin misión militar creíble (no sólo para los mismos profesionales sino también para la sociedad), no hay razón de ser que justifique su existencia y atención.
Es aquí cuando el juego de relaciones entre las diferentes dimensiones vuelve a aparecer para proporcionar una explicación: la dimensión militar de la seguridad se encuentra en estado de abandono dadas las urgencias provocadas por la atención de otras dimensiones, alimentado ello porque no ha sabido mostrar su propia importancia dentro de la seguridad nacional. En las últimas décadas, no pocos se preguntan si en lugar de una estrategia se observa una suma de respuestas espontáneas a los cambios de la coyuntura. Entre esas coyunturas, se incluyen las necesidades de control civil en la década de 1980 (dimensión política) que buscaron ser atendidas mediante la disminución del gasto militar; la reforma del servicio militar producto también de necesidades en las relaciones cívico-militares (dimensión política); los sucesivos ajustes presupuestarios respondiendo a la escasez de fondos estatales (dimensión económica); o la sanción de una ley de reestructuración con amplios caminos a seguir, pero también con el objeto de aumentar la disponibilidad de fondos para la defensa, pauta imposible de cumplir por parte del Estado (dimensión política y social). O, en la actualidad, el mantenimiento de fuerzas armadas sin capacidad operativa, con personal de doble empleo o en los límites de la indigencia, o sin adiestramiento. Pareciera que para el Estado argentino el sostenimiento de instituciones militares cumple la función social de mantener a un número de personas empleadas o dentro del sistema de previsión social, mientras las Fuerzas se debaten entre asumir nuevas misiones para conseguir mayores recursos, o extinguirse lentamente.36
La definición de la política de defensa incluye un aspecto básico: a partir de la apreciación de la situación actual y futura, cuál es la misión de las fuerzas armadas, para qué las quiere la sociedad, qué forma tendrán. Esta ha sido una pregunta sistemáticamente evitada en la Argentina. ¿Podrá la crítica situación económica actual representar la oportunidad de salir del laberinto en que la dimensión militar se encuentra?
28. Revelando los resultados de una investigación con grupos operativos, el Informe Argentino sobre Desarrollo Humano planteaba en estos términos: "Las personas mayores de 30 años, quienes transcurrieron la adolescencia durante los '70, revelaron en la indagatoria un estado de desaliento y desconcierto. Ambas carencias, de esperanza y certidumbre, caracterizaron una primera descripción del estado de ánimo general, más intenso en aquellos que formaron su personalidad hace un cuarto de siglo.
Las generaciones precedentes, padres y maestros, crecieron en el marco cultural de un paradigma que hoy es al menos distante. Quienes llegan a nuestro país procedentes de otras geografías representan minúsculas minorías respecto de la población que los recibe, y consecuentemente no cabe el discurso del crisol de razas como algo del presente o del futuro, es un activo del pasado. Lejos de ello, nuestro país asistió a una importante corriente de emigración, en general hacia otros países, en busca de nichos individuales de realización profesional. También la Argentina como tierra fecunda por conquistar y poblar, es una imagen del pasado.(...)
"Es en parte el sino de esa historia el que genera aspiraciones mayúsculas y metas muy altas respecto del concreto y real punto de partida. (...) La necesidad de determinar con un alto grado de autonomía el propio destino, la necesidad de experimentar una gran cantidad de opciones para desarrollarse personalmente, la posibilidad de volver a intentar una y otra vez, la velocidad de acceso a la meta y, como consecuencia de ello, el reconocimiento del espacio a la enorme capacidad de la voluntad, eran valores centrales para los argentinos." SENADO DE LA NACION. Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1998. Buenos Aires, 1998, cap. 3, pág. 2.
29. La tasa de desempleo para mayo 2001 fue del 16,4%. Los datos de la última Encuesta Permanente de Hogares dicen asimismo que "en mayo de 2001 había un 32,7 por ciento de personas pobres y un 23,5 por ciento de hogares en la misma condición. Un año antes, las cifras eran del 28,9 por ciento y el 21,1 por ciento, respectivamente." Ver "Se registró un aumento de la pobreza", en diario La Nación. Buenos Aires, 17 de agosto de 2001, pág. 2.
30. Según los datos del World Development Indicators (WDI) 2000 del Banco Mundial, en la Argentina el porcentaje de participación en el ingreso correspondiente al 20% más alto de la población es del 50.3%, mientras que el 20% más bajo sólo acumula el 4.4%.
31. "Los argentinos, como muchos otros pueblos, vivimos esta época signándola con una suerte de estado de disminución de nuestras expectativas, reducción de nuestras aspiraciones, acortamiento de nuestros ideales.(...)
"Al igual que en el plano personal, la insatisfacción, la frustración, el agobio social, surgen de la percepción de la brecha entre las aspiraciones e ideales y las concreciones y realizaciones. El mayor riesgo común reside en que esa brecha haga oscilar a la sociedad entre los extremos de la parálisis o el estancamiento del progreso social, lo que de suyo implica una degradación social, y el individualismo o la intolerancia a toda propuesta colectiva, lo que implica la derogación cotidiana de lo público." Ver SENADO DE LA NACION. Informe Argentino..., op. cit., cap. 3, pág. 1.
32. Según datos de la encuesta anual de Latinobarómetro, para el caso argentino el apoyo a la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno descendió de un valor cercano al 80% de apoyo en 1995, a cerca del 60% en 2001. Ello va unido a la debilidad económica. Ver "La democracia pierde apoyo entre los latinoamericanos", en La Nación, Buenos Aires, 11 de agosto de 2001, pág. 4.
33. "Nuestro país tiene el objetivo estratégico de contribuir a la Defensa de un orden internacional legítimo y pacífico que permita al país la mejor preservación de sus intereses vitales". MINISTERIO DE DEFENSA. Revisión de la Defensa 2001. Buenos Aires, 2001, capítulo 2 "Prioridades Estratégicas para el Siglo que se inicia", pág. 2.
34. Para quienes propusieron el concepto de seguridad cooperativa, "El propósito central de los arreglos de seguridad cooperativa es prevenir la guerra, y hacerlo primeramente previniendo que los medios para una agresión exitosa se conjuguen, obviando también así la necesidad de que los estados amenazados hagan sus propias preparaciones para contrarrestar. La seguridad cooperativa desplaza así el centro del planeamiento de seguridad, de prepararse para contrarrestar amenazas a prevenir que esas amenazas surjan (...) La seguridad cooperativa difiera de la idea tradicional de la seguridad colectiva así como la medicina preventiva difiere del cuidado agudo. (...) Claramente una idea no excluye a la otra y, de hecho, se refuerzan mutuamente. Un marco de seguridad cooperativa plenamente desarrollado incluiría previsiones para la seguridad colectiva como una garantía residual a sus miembros." CARTER, ASHTON B., PERRY, WILLIAM y STEINBRUNER, JOHN. "Excerpts from a New Concept of Cooperative Security", en Strategy and Force Planning. Naval War College Press, Newport, 1996, págs. 183-184.
La suficiencia defensiva es un concepto similar surgido de un grupo de expertos convocado por la ONU, que no requiere necesariamente la formación de acuerdos con otros países, sino que un estado puede asumirlo por sí mismo. Es la contracara del dilema de seguridad que plantea el equilibrio de poder. "El principio orientador es que un Estado alcanza la seguridad defendiendo sus propios intereses en una manera que no reduzca la seguridad de los otros". Ver parte del documento en "Conceptos y Políticas de Seguridad Defensiva", en Revista SER en el 2000. SER en el 2000, Buenos Aires, n° 4, pág. 80.
La Revisión de la Defensa 2001 antecitada asume ambos conceptos.
35. "La defensa nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran en empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo". REPUBLICA ARGENTINA. Ley de Defensa Nacional, n° 23554, abril 1988, art. 2.
36. Sólo piénsese en el conocido dato de que el 85% del presupuesto de defensa se destina al pago de salarios y pasividades, o que en estos días las Fuerzas funcionan en horarios y días restringidos. Un conocido analista del tema militar lo plantea en estos términos: "En lo que hace a la situación salarial de las Fuerzas Armadas, un estudio reciente realizado por el Ejército muestra que el 16,3% del personal -8.526 hombres- cobra en mano menos de 200 pesos por mes, lo que implica estar por debajo de la línea de indigencia. A ello se agrega que otro 46,9% -24.539 hombres- cobra entre 500 y 201, con lo cual se ubica también por debajo de la línea de pobreza.
"Es decir que casi dos tercios de los integrantes del Ejército cobran en mano menos de 500 pesos por mes y en consecuencia tiene ingresos insuficientes para mantener una familia. Lógicamente, esta situación es atemperada porque otros miembros de la familia trabajan o porque muchos militares tienen un segundo trabajo, pero la realidad es que gran parte de los integrantes del Ejército tienen hoy ingresos muy bajos, que los asemejan en sus necesidades sociales a los sectores más postergados de la sociedad.
"Ahora, la aplicación del 'déficit cero' ha puesto en evidencia la crisis estructural por la cual atraviesan las Fuerzas Armadas argentinas. Los salarios superiores a 500 pesos han sufrido un recorte del 13%, pero los recursos para funcionamiento han tenido recortes mucho mayores. Es así como los fondos para racionamiento -alimentación- se han reducido en un 75%.
"Ello ha llevado al Ejército y la Armada a trabajar sólo cuatro días a la semana en jornadas de seis horas. De esta forma, se evita tener que dar de comer al personal (...). También han sido suspendidos todos los ejercicios en lo que resta del año, salvo los comprometidos con Fuerzas Armadas extranjeras.
"Ante el anuncio de que el ajuste se puede profundizar en el último trimestre llegando al 20% y que se prolongará por lo menos todo el año próximo, no son pocos los militares argentinos que se preguntan si la desactivación de hoy, no puede transformarse en un colapso definitivo." FRAGA, ROSENDO. "Cambios Sociales y Función Militar", en Le Monde Diplomatique. Buenos Aires, año III, n° 27, septiembre 2001, pág. 9.
 |
 |
 |
